“Éste verano iremos a Praga”, me dijeron aquella tarde al llegar a casa. Hacía tres años que no realizábamos ningún viaje familiar así y me hacía mucha ilusión. Mi mente enferma lo primero que pensó fue “oh, Praga, la ciudad que vio crecer a futbolistas como Nedved, Rosicky y compañía”, pero luego ya también me acordé de la música, del río Moldava, Franz Kafka y demás.
Ya en agosto, unos días antes del viaje, vi en la televisión anunciada la Supercopa de Europa, ese trofeo veraniego que juegan cada año el campeón de la Champions y el de la Europa League, aquel año Bayern de Munich y Chelsea, respectivamente. Recuerdo haber comentado con amigos mucho antes aquel partido por el morbo del duelo Guardiola-Mourinho, pero en ningún momento me paré a pensar dónde se iba a jugar esa final. Yo daba por hecho que sería en Mónaco, como siempre, algo que me era totalmente indiferente. Hasta que vi ese anuncio televisivo. “El encuentro se jugará el 30 de agosto a las 20:45 en Praga”. En Praga. En PRAGA. Sonrío. Si no recuerdo mal, nosotros vamos del 26 al 31. Sonrío aún más. Tras confirmarlo, se lo explico a mi padre y miramos rápidamente en la web de la UEFA para ver cuánto valen las entradas, pero están agotadas. Jarro de agua fría. Otra vez será, pienso, aunque mi enfado es aparente. La Supercopa de Europa lleva celebrándose en Mónaco desde 1998 y justo este año que deciden cambiar la sede y coincide que estoy en ella, en Praga, me quedo sin entradas. Una gran lástima. Pero no pasa nada, esto no tiene por qué arruinar nuestro viaje a tierras checas.
Solo llegar al aeropuerto vemos un gran cartel anunciando la final, anunciando el gran evento que se va a llevar a cabo en la capital de la República Checa. Y luego más y más carteles por toda la ciudad. No me lo ponen fácil, pero si no quedaban entradas no quedaban, «no hay que darle más vueltas», pienso para autoconvencerme.
Pero por mucho que trato de mentalizarme, mi mente va más allá, sigo pensando en cómo poder acudir a esa final. Nos pasamos los días visitando lugares preciosos y parece que se me olvida el partido. Hay muchos sitios de esta fantástica ciudad de los que podría hablar pero ahora no vienen al caso, quizás en otro momento. Una mañana paseando con mi padre en Wenceslao Square decidimos que a pesar de que al partido no podremos ir, estaría bien acercarnos a los alrededores del estadio para ver el ambiente y ver el partido en alguna taberna cercana. Suena bien. Vivir la final rodeados de aficionados alemanes e ingleses. Fiesta grande seguro.
Llega el día y miramos desde el wifi del hotel cómo llegar al Eden Arena, el estadio del Slavia de Praga, que es donde se juega el encuentro. En realidad yo ya lo tengo apuntando en mi libreta roja, la misma que tanto me ayudó en Londres, pero nos aseguramos. Buscamos el trayecto más corto con el tranvía y allá vamos. Está bastante lejos, en la otra punta de la ciudad prácticamente, pero sólo hay que hacer un par de transbordos y tenemos la parada de Florenc en frente del hotel. Aunque la media horita de trayecto no nos la quita nadie. Nada que ver comparado con el Generalli Arena, el feudo del Sparta de Praga, dónde habíamos ido a cotillear días antes. Aunque esa visita la explicaré otro día, que también tiene su historia y no quiero alargarme demasiado.
Después de un incómodo viaje dónde me chafaron varios seguidores municheses, logramos llegar a nuestra parada, a Kubánské náměstí. Solo bajar nos viene un hombre con un aspecto algo inquietante a decirnos algo. Era un hombre de unos cincuenta años, bajito y muy delgado, con una barba frondosa y parecía de origen árabe. Nos pregunta sonriente: «¿españolo? ¿italiano?», y nos ofrece entradas para el partido en un castellano bastante correcto. «300 euros las dos amigo», nos dice mientras tambalea de arriba a bajo los tickets. Imposible gastarnos ahora ese dineral. Ni para ver al Barça me he gastado tanto. Intentamos regatearle pero lo máximo que baja es a 250. Sigue siendo inaccesible. Por un momento creía que podría presenciar en directo el partido, que tendríamos entradas. Iluso. Seguimos preguntando a los demás «traficantes» de entradas pero ninguna baja de los 120 euros, y necesitamos dos.
Tras asimilar que era imposible conseguir una entrada por un precio asequible, decidimos dar una vuelta por alrededor del estadio. El Eden Arena no es excesivamente grande en cuanto a capacidad de espectadores, unos 20.000, pero por fuera es bastante peculiar. Parece un edificio de oficinas, no parece para nada un estadio. Echamos unas cuantas fotos, visitamos la tienda y demás tenderetes colocados en motivo de la Supercopa. Está bastante bien, todo muy nuevo y bien cuidado, aunque algo artificial, no parece para nada el típico estadio futbolístico de otros equipos.

Imagen del Eden Arena desde fuera. (Foto: www.ceskapozice.cz)
Se acerca la hora del partido y no vemos ningún bar alrededor. ¡Que distinto se vive el fútbol en la República Checa comparado con España! Decidimos entrar en un centro comercial que había allí al lado en busca de algún bar pero aquello estaba más vacío que un Getafe-Mallorca en la jornada 37 con ambos equipos salvados naufragando en media tabla. Desértico. Todas las tiendas cerradas y nadie paseando por aquel inmenso centro comercial. Pero de repente escuchamos chillidos de gol. Llegan del estadio, pero también del piso de arriba. Subimos rápidamente las escaleras mecánicas y vemos que hay un bar italiano que está cerrando y un pequeño restaurante de comida rápida mexicana pero con una gran terraza y una enorme pantalla dónde proyectan el partido. Ha marcado Torres para el Chelsea en el minuto 8. Varios seguidores blues seguían celebrando el gol y pudimos llegar a verlo repetido. Buen gol del niño. Praga es conocida como la ciudad de las 100 torres, pero esa noche parecía ser la ciudad de Fernando Torres. Pedimos un menú de 120 coronas en el mexicano en el que un joven camarero de no más de 18 años muy pálido y pelirrojo, nos sirvió inmediatamente. Nos dirigimos con nuestras bandejas hacia la muchedumbre y nos sentamos en la única mesa que quedaba libre en aquella especie de terraza interior. Y allí estábamos, mi padre y yo rodeados de seguidores de ambos equipos. Dos españoles en la República Checa viendo el partido con seguidores alemanes e ingleses. Parece el comienzo de un chiste, pero no.
Entre nacho y nacho veíamos a Hazard, Ribery y compañía hacer diabluras y a sus seguidores vivir con intensidad el partido. Nosotros, al ser bastante imparciales en este caso, lo vivíamos con mucha más tranquilidad. Pero me llamó mucho la atención un hombre de unos 60 años que teníamos al lado. Intuí que era alemán dado que llevaba la camiseta del Bayern con «Lahm 21» detrás. El hombre estaba muy tranquilo, apenas se inmutaba. Me sorprendió que estuviese solo.
El partido seguía y vimos con Ribery empataba el partido al empezar la segunda. Ahí estaba Pep, nuestro Pep, celebrando con rabia ese empate. En realidad nos tiraba bastante el Bayern por el hecho de preferir que Guardiola le ganase el título a Mou, además de Thiago (que por desgracia Praga se quedaría sin ver su magia al estar lesionado) y Javi Martínez, pero también le teníamos cariño al Chelsea por Torres, Mata y Azpilicueta. Con el 1-1 si que saltó el hombre de mi lado y lo celebró sonriendo y agitando los puños, aunque sin abrir prácticamente la boca.
El partido va a la prórroga y llamamos a mi madre para que no se asuste si tardamos más. El Chelsea juega con uno menos tras la expulsión de Ramires en el 85, pero Hazard adelanta a los suyos a los tres minutos y los seguidores ingleses se vuelven locos. Eran menos que los alemanes, al menos en ese restaurante, pero ruidosos lo eran un rato. Viendo la emoción y tensión con la que vivían el partido todos aquellos seguidores yo me empezaba a poner nervioso también. El partido llegaba a su fin cuando una estrella iluminó Praga para sonreír a los alemanes. Y ahí apareció uno de los nuestros, el pulpo navarro, Javi Martínez. Era el tiempo añadido de la prórroga, minuto 121, y el Chelsea ya se veía campeón. Pero llegó Javi para quitarle el caramelo de la boca a los blues cuando ya lo estaban más que saboreando.
Y con ese gol se paró todo, con ese gol pude sentir y vivir una cantidad de emociones muy diversas. A un lado decenas de seguidores londinenses derrotados, totalmente derrumbados por ver como el centrocampista español mandaba el partido a los penaltis cuando en el interior del Eden Arena ya había un hombre grabando el nombre de «Chelsea FC» en el trofeo. Una tristeza y compasión recorrió mi cuerpo al ver esas caras de frustración y desolación. Pero al otro lado, a mi derecha, otros muchos seguidores bávaros totalmente desatados por la locura del gol; gritos, saltos y abrazos sin cesar. Y ahí estaba, el hombre solitario y silencioso que llevaba casi dos horas a mi lado, liderando la celebración eufórica de los suyos. Tanto que hasta se me acercó, con los mofletes más rojos que su propia camiseta munichesa, para darme un abrazo que duró poco más de 3 segundos, pero que a mi me pareció infinito. Fue un abrazo cálido, sincero, real, feliz. Un abrazo con el corazón. Mejor aún que el de Ribery y Guardiola cuando el francés empató el partido. En ese instante sentí una felicidad absoluta, tenía entre mis brazos a un entrañable hombre que probablemente había celebrado innumerables trofeos de su equipo. Que habría visto a Beckenbauer, a Müller, a Kahn, a Mattäus, a Rummenigge. Y ahora era Javi quien le provocaba esa felicidad extrema. Derramó una única lágrima por su ojo izquierdo, que casi me provoca a mi una llorera, pero aguanté bien. Me miró fijamente pidiéndome perdón una y otra vez. Intenté decirle que no pasaba nada, al contrario, que me había encantado celebrar aquel gol con un hincha real del Bayern. Al final creo que logró entenderme. Me dijo, en un inglés sencillo, que se llamaba Bernard y que era socio del Bayern desde los 3 años. Yo intenté explicarle también mis orígenes barceloneses y que era socio culé y creo que me entendió. Todo eso mientras veíamos a Pep motivando a sus jugadores antes de la tanda de penaltis.
Y vaya si los motivó. Los metieron todos, los cinco. El quinteto elegido no falló ni uno. Alaba, Kroos, Lahm, Ribery y Shaquiri. Los de Mou tampoco se quedaron cortos. David Luiz, Oscar, Lampard y Ashley Cole marcaron también los cuatro primeros y llegó el turno del joven Romelu Lukaku. El delantero belga tenía que marcar para forzar la muerte súbita. Estaba ante el momento más importante de su, de momento, corta pero intensa carrera, el día antes de marcharse cedido al Everton por la llegada de Eto’o. Y Neuer le adivinó el lanzamiento. Lo paró. Locura roja y decepción blue. Mientras Lukaku lloraba incrédulo en el césped, arropado por sus compañeros, los hombres de Guardiola felicitaban a Neuer por detener el penalti mientras festejaban con la afición. Y ahí volvíamos a estar mi padre y yo, entre dos aficiones, entre dos sentimientos, entre dos sensaciones. Nos sabía mal por unos, nos alegrábamos por otros. Así es la vida. Bernard volvió a acercarse a nosotros, esta vez mucho más calmado que antes, y nos estrechó la mano mientras le felicitábamos. Un hombre entrañable. Al despedirnos, volvió a darme un abrazo, un umarmung como le llaman allí. Este más corto y sencillo, pero volví a sentir lo mismo que en el otro. Para mi siguen siendo un honor los abrazos de Bernard cada vez que los recuerdo.
Al salir del centro comercial de camino al tranvía pasamos de nuevo por los aldeaños del Eden y, como no, pensé en aquello de los niños del Camp Nou y que tan bien me funcionó en Craven Cottage con Tania hacía menos de un mes. Se lo comenté a mi padre y me dijo que probase, pero que esta vez iba a ser mucho más complicado. Y es que no es lo mismo un amistoso veraniego en campo del Fulham que la Supercopa de Europa entre Bayern y Chelsea. Aún así tenía que probar suerte. Pero nada, puertas llenas de seguratas que no dejaban pasar. Insistí un poco diciéndoles que acababa de salir, que me dejasen volver a entrar un momento. «I need to come in, I forgot my jacket«. Pero no, ni caso. Mi padre se reía detrás. Dimos una vuelta más y nos hicimos más fotos por fuera de aquel curioso estadio. Pero nada estaba al alcance del abrazo de Bernard, ese gran «umarmung».

Uno de los corners del Eden Arena. (Foto: Nacho Fariñas)
Aquella noche al acostarme pensé en la grandeza del fútbol. En cómo una simple celebración puede ser tan emotiva a pesar de que tu equipo no está ni jugando, en cómo dos personas de distintos países pueden encontrarse en un tercer país y vivir así un partido de fútbol. Es la magia de este deporte, el deporte rey. Y los abrazos tienen una gran importancia en él.





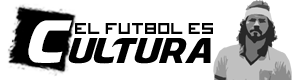
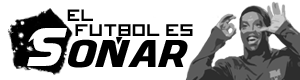
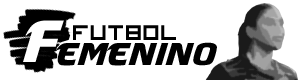
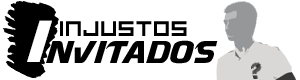
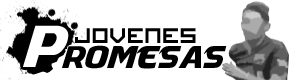
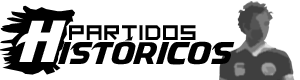


4 Comentarios
Bravo Ignasi!!!!!Muy emoconante tu redaccion!!!!Sigue así!!!Un peto!!
Muchas gracias Luisa!!
Genial artículo. Consigues transmitir mucho, y eso es importante. Me encantan este tipo de historias, y esta no ha sido menos. Enhorabuena compañero
Muchas gracias Domingo Intento relatar de la mejor manera posible estas anécdotas para poder transmitir lo que realmente sentí en aquel momento, y me alegro mucho de que te guste!! Un saludo
Intento relatar de la mejor manera posible estas anécdotas para poder transmitir lo que realmente sentí en aquel momento, y me alegro mucho de que te guste!! Un saludo