Una lágrima asoma en el borde tus ojos, pero no quieres creerlo. Te aferras a la esperanza, al gol en el último suspiro que no llega, hasta que el silbido del árbitro te hiela el alma. Se acabó. El mundo se detiene por un segundo, y al instante siguiente, todo ha cambiado. A tu alrededor, algunos sacan fuerzas de flaqueza y agitan sus bufandas como nunca lo han hecho. Otros refunfuñan o insultan a sus jugadores, a la vez culpables e inocentes de su tristeza. Tú solamente agachas la cabeza y rompes a llorar desconsoladamente. Alguien te dice “es solo fútbol”. Alguien que no entiende.
No es sólo fútbol. No lo es. Es la borrosa felicidad de tu padre gritando un gol en su sillón, y tú, tan niño, alegre, sin alcanzar todavía a comprender por qué. Es la Navidad jugando con tus primos, aunque ellos fueran mayores, y por supuesto mucho mejores que tú. Son las tardes de soledad pensando la alineación de tu equipo, e imaginando que el crack te pasa el balón y tú marcas un gol por la escuadra. Son los veranos jugando con tus amigos en el parque del barrio, emulando a las estrellas de la época. Son los recreos pateando aunque fuera una lata de Coca-Cola. Son esos recuerdos, acumulándose poco a poco en tu interior. Sin saber cómo, tu equipo se convierte en tu religión.
Por eso lloras. Porque tú sientes parte de ello y habéis sido derrotados. El fútbol duele. Quieres olvidarlo todo. Pensar “es sólo fútbol”. Pero ya no puedes. La enfermedad está dentro de ti. Es amor-odio. Y cuando el delantero remate en plancha y dé la victoria a tu equipo en el último minuto de la prórroga, podrás gritar: “¡Soy feliz!”.



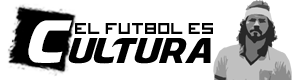
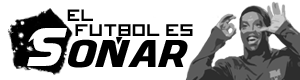
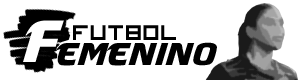
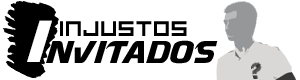
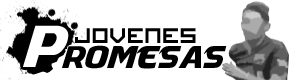
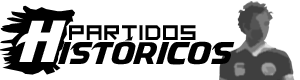


No Hay Comentarios