Veintisiete años después, el recuerdo sigue vivo. Demasiado vivo. Aunque el paso de los años va dando otra perspectiva a la vida misma y sus prioridades, el fútbol es una pasión, un sentimiento y no necesariamente se explica ni tiene razones. Por eso el aficionado, el hincha, el seguidor apasionado vive las victorias y las derrotas a plenitud. Pero en el deporte no enseñan cómo reaccionar ante una tragedia como la sufrida por el Alianza Lima, aquel aciago 8 de diciembre de 1987, cuando al regresar de derrotar al Deportivo Pucallpa por 1-0, el avión que transportaba al equipo, dirigentes e hinchas, se estrelló en el mar de Ventanilla, cerca —dolorosamente cerca— del Aeropuerto Jorge Chávez de Lima. Que lo digan sino los aficionados del Torino de Italia, del Green Cross de Chile o del Manchester United, por citar algunos casos. Dolor de hincha, que en ningún caso se compara con el dolor y la pérdida de los familiares, especialmente en este caso, donde el común denominador de la mayoría de los deudos era humildad, pobreza y padres enterrando hijos que empezaban una carrera en el fútbol. Es una noticia inesperada, un dolor brutal, una herida de cicatriz perpetua. Pocas veces el fútbol y la vida misma pudieron ser más injustos.
Con el paso de los años se van creando mitos y leyendas. Mucho se ha escrito acerca del accidente y poco es lo que realmente se sabe ante el misterio con el que se abordó el mismo, por lo que más allá de un informe realizado meses después que no terminó de convencer a todos, probablemente nunca se sepa lo que realmente pasó. Ese interés en el accidente en sí suele distraer la atención de quiénes eran y cómo jugaban aquellos futbolistas de interesante presente y futuro truncado en las aguas del Océano Pacífico. Eran épocas sin internet, smartphones ni redes sociales, por lo que las generaciones posteriores al accidente sólo podrán escuchar relatos, ver pequeños videos de mala calidad en Youtube y hasta ir al cine a ver una película sobre el tema. Sin embargo, algunos pudimos ver y hacer nuestro en el ritual futbolero del fin de semana a aquel equipo dentro del cuál habían jugadores verdaderamente buenos.
Es verdad que en sus inicios, el arquero José “Caíco” Gonzáles Ganoza salía a “cazar mariposas”, que inclusive tuvo una noche fatídica en un amistoso contra Quilmes jugando por la selección peruana y que era tan querido por la hinchada de su equipo como cuestionado por las demás. Pero no es menos cierto que en el momento de la tragedia pocos lo discutían en el arco de la selección peruana después de una destacada actuación en la Copa América del 87 celebrada en Argentina. Por fin, a sus 33 años y a punta de seguir adelante superando errores propios y críticas no siempre constructivas, en diciembre de 1987 “Caíco” había logrado establecerse como un arquero confiable, con una madurez que lo hacía el capitán y líder de ese equipo de jóvenes y prometedores aliancistas.
También jugaba Tomás “Pechito” Farfán. Aguerrido defensa central, luchador, peleador; algo limitado en lo técnico pero todo pundonor, de aquellos que nunca daba una pelota por perdida. El despliegue técnico atrás venía en grandes dosis en Daniel Reyes, espigado defensa central de juego elegante que, sin embargo, no dudaba en meter la pierna a la hora en que había que hacerlo. Ambos contaban con un suplente de confianza en William León. En los laterales César “Peluca” Sussoni y Gino Peña cumplían con eficiencia, el primero siempre que controlaba su ímpetu y no se pasaba de revoluciones y Peña alternando en el lateral con el veterano César Espino —a quien una tarjeta roja en el partido previo contra San Agustín apenas dos días antes de la tragedia le salvó la vida—.
Como en las fechas previas, aquella tarde de diciembre en Pucallpa, Aldo Chamochumbi jugaba en la contención, donde había comenzado a destacar, especialmente en ausencia de un joven Juan Reynoso que no acompañó en el viaje fatal al equipo —tampoco lo hicieron otros miembros del primer equipo como Benjamín “Colibrí” Rodríguez y Juan Illescas— al quedarse en Lima por una lesión. Bendita lesión. También inició acciones Milton Cavero, que adquiría cada vez más protagonismo en su alternancia con el experimentado Johnny Watson, quien aquella tarde aguardaba en el banco con León, José Mendoza —el eterno arquero suplente de «Caíco»—, Braulio Tejada e Ignacio Garretón, dos jugadores que habían destacado en las competiciones juveniles y que iban siendo incorporados paulatinamente al primer equipo por el técnico, el Chueco Marcos Calderón.
Del medio campo para arriba estaban “El Tanque Blanco” y los Potrillos más destacados. Alfredo Tomassini, a sus 22 años, estaba en su año de despegue, era potencia, fuerza, definición y gol. El Tanque era una aparición interesante en el fútbol peruano, que resultaba un perfecto complemento para el fútbol de aquellos Potrillos que fue moldeando en los años previos el recordado Didí —el mítico brasileño campeón mundial en 1958 y 1962, que los había entrenado hasta meses antes del accidente— y a los que empezaba a pulir Marcos Calderón. Potrillos representados en aquel trío de recuperación, creación y fantasía, conformado por José Casanova, Carlos “Pachito” Bustamante y el número 19, el inolvidable “Potrillo” Luis Escobar.
Casanova había logrado superar etapas de irregularidad, para a sus 24 años ser el dueño del mediocampo aliancista. Carlos Bustamante era la creación y la clase, el 10 del equipo, un jugador fino, de aquellos que da gusto ver jugar. Luis Escobar era el jugador diferente. Era picardía, velocidad, desborde, finta y definición. Verlo en el estadio jugar con sus tobilleras blancas y su trotar de caballo de paso peruano era un espectáculo. Llamó la atención desde el momento que debutó con apenas 14 años, con su descaro y sus aptitudes innatas para el fútbol. Como suele pasar a veces en debuts tan precoces, ante los primeros tropiezos surgieron las críticas y también la inexperiencia del jugador para manejar tanto los cuestionamientos como los halagos, con la exposición que conlleva jugar en un equipo del arraigo popular del Alianza Lima. La llegada de Didí sirvió para que aquel adolescente comenzara a madurar personal y profesionalmente y Marcos Calderón comenzó a recoger los frutos del trabajo del brasileño. Cuatro años después de su debut, El Potrillo Escobar era sin duda alguna la mayor atracción del equipo.
Habrá quien diga que a Los Potrillos se les magnifica en la ausencia, distancia y tiempo. Que en realidad no eran tan buenos, más bien irregulares, y que incluso en las categorías juveniles de la selección peruana no habían logrado que se consiguieran buenos resultados. Siempre habrá opiniones para todos los gustos. Lo cierto es que en aquel avión que nunca aterrizó en Lima aquel 8 de diciembre iban jugadores muy buenos y con mucho potencial, especialmente “Pachito” y el “Potrillo”, fútbolistas que después de todo apenas tenían 21 y 18 años en el momento en que la tragedia se los llevó.
Nunca sabremos si al final las promesas se hubieran hecho realidad. Tampoco si la desastrosa década posterior del seleccionado peruano pudo ser distinta de haber contado con algunos de ellos en el equipo blanco y rojo. Ante la duda eterna y lo vano que resulta caer en hipótesis imposibles de confirmar, es válido ser realista, pero no mezquino: podían haber llegado donde se lo hubieran propuesto. De hecho, Didí reconoció en una entrevista aquella tarde del 9 de diciembre en la que la tristeza cubría al Perú entero tras la confirmación de la caída del avión, que el fútbol brasileño ya había puesto sus ojos en Bustamante y Escobar y se los seguía con atención. En medio de un llanto que conmovía al más insensible, el técnico brasileño no daba crédito a lo ocurrido justo cuando esos “hijos” suyos empezaban a ser seguidos en el exterior y se les abría un enorme futuro por delante.
Aquel equipo prometía mucho y lamentablemente en promesa quedó. Muchos de ellos habían fallado en el intento de detener la sequía de títulos aliancista que duraría hasta 1997, dejando pasar la oportunidad de campeonar en 1986 al perder una final imposible ante el San Agustín del Chemo del Solar. Pero la base de ese equipo también había regalado dos goleadas inolvidables —4-0 y 5-1, con dos goles de Escobar— en clásicos ante el eterno rival, Universitario de Deportes. La siembra de Didí, la cosechaba Calderón. Se notaba más regularidad, más madurez, mayor compromiso y en el caso de los talentosos, un desarrollo cada vez mayor de sus aptitudes futbolísticas. El paso del equipo en ese torneo era sólido, como lo ratificaron en un clásico esta vez muy disputado y ganado con gol de cabeza de Escobar apenas un mes antes, o en aquel último partido en Pucallpa, ganando un partido áspero, en un terreno lamentable y en condiciones climatológicas pesadas. No fue un día para lucimientos, pero sí para demostrar que, aún en circunstancias adversas, se estaba haciendo gala de oficio para sacar los partidos adelante. “Pacho” Bustamante fue el que anotó aquel último gol. Se fueron punteros, líderes de campeonato, lo que no era un detalle menor. Eran un equipo joven, muy joven. Eran promesa, empezaban a ser presente, no pudieron ser futuro.
Aquellos muchachos del Alianza Lima no envejecerán nunca. Siguen vivos en el recuerdo de un país y de una hinchada, la aliancista, que nunca podrá olvidarlos. 27 años después de su vuelo de La Victoria a la Gloria, hoy, como ayer y mañana, Los Potrillos siguen y seguirán presentes.



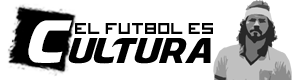
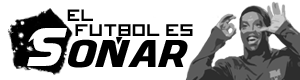
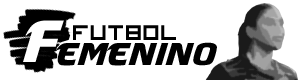
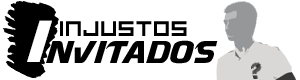
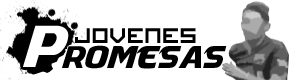
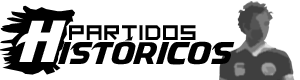


No Hay Comentarios