Corría el mes de abril y, para desintoxicarme del mundanal ruido exterior y perderme un poco conmigo mismo, decidí poner rumbo a Galicia; no había un motivo concreto, tampoco lo necesitaba. Como era de esperar, nubes grises me esperaban desde el Cantábrico. Solté mi equipaje en el hotel Cristal 2 de Coruña; una lluvia fina seguía mis pasos mientras me aventuré a estirar las piernas. Apenas crucé dos esquinas cuando me topé con aquella estructura inconfundible… El estadio de Riazor.
No fue un viaje futbolístico en absoluto. El Deportivo jugaba fuera de casa pero no importaba; aquel viaje, sin quererlo, se impregnaría de un aroma a césped y a balón al que por supuesto yo jamás podría negarme. Pasaron algunos días y mis únicas conversaciones futbolísticas se centraban hacia mi persona; yo, obviamente, era el foráneo y las tertulias entre copas se basaban en aquel Cádiz de los 90, de los Kiko y Quevedo o la severidad de los entrenamientos de David Vidal, nada que yo no conociera o hubiese escuchado desde la tacita de plata.
Sin embargo, el último día fue algo totalmente distinto; como es menester en el norte, mi desayuno se transformó en Estrella Galicia y empanadas, pero aquel desayuno sería distinto. Me senté a espaldas del viejo Riazor, en el “Rompeolas”, un bar futbolero por excelencia. Me recibió “Paquiño”, un hombre joven, vital que respiraba fútbol por los cuatro costados. Entre “Estrellas” pasaba a visitar la mesa por si faltaba algo y, por supuesto, para contarme cosas de ‘su Dépor’; en sus ojos podía ver que se le iba la vida en ello. Mi parte preferida de las tertulias futboleras es cuando una vez se repasa la actualidad se da paso a la nostalgia, a los tiempos en los que el fútbol nos hizo felices, a los instantes por los cuales nos amarramos a este deporte como un clavo ardiendo aunque tengamos todo en contra. Y aquella nostalgia gallega llegó, pero fue diferente a lo que me esperaba. “Paquiño” no me habló del ‘Súper-Dépor’, ni del penalti de Đukić…
Me habló de aquel famoso Teresa Herrera de 1997. El Deportivo por entonces presumía de tener aquel rombo mágico del Palmeiras (Flávio, Djalminha, Rivaldo y Luizão), con el que golearon 4-0 al Vasco de Gama en un fútbol de calidad jamás imaginado. Los blanquiazules soñaban con poder vengarse de aquella noche aciaga en la que un penalti errado les “quitó” la liga, poder tutearles y pelearles la liga al FC Barcelona. Noté el brillo en sus ojos; sin dudas “Paquiño” había estado allí. Imaginé por un instante a un inquieto chico subido a una valla de Riazor contemplando aquel juego brasilero con los mismos ojos brillantes con los que me observaba, anhelando la samba de Bebeto, los sones y el fútbol de Ipanema, parecía querer tener un idilio eterno con la mágica Coruña.
Aquella misma noche Rivaldo volaría rumbo hacia el Camp Nou; habían vendido a Ronaldo y un titubeante partido europeo frente al Skonto de Riga en la previa de Champions hizo que Núñez sacase su chequera y firmase al extremo zurdo en cuestión de un día, quizás horas. El “Rivaldazo” sentó como un jarro de agua fría a todos los coruñeses; les habían quitado el regalo de Reyes en sus mismas narices y sin opción a réplica. Adiós a su rombo mágico, adiós a las aspiraciones ligueras, les quitaban su estandarte, su bandera… Noté cómo en ese instante la nostalgia se podía cortar con un cuchillo en el ambiente. Paco no dijo nada más; su mirada de vacío completaba todo lo que pudiese argumentar o algo a lo que yo pudiera replicar. Era imposible, no podíamos decir nada, sólo se bebió la media caña de un trago a la vez que la cocinera lo avisaba para que atendiera una mesa que acababa de llegar.
El casco antiguo de Coruña me despidió aquella tarde con un sol radiante después de tres días sin tregua debido a la lluvia —mismo sol con el que posteriormente la historia otorgaría a Riazor las mejores tardes de gloria de su existencia—. Desconozco si fue el buen hacer de sus dirigentes los que lo llevaron a tal Olimpo. Yo prefiero seguir imaginando versiones más místicas, como aquellos conjuros de las Meigas, o que simplemente desde aquella tarde de verano de 1997, María Pita decidió apretar más fuerte su lanza en el coraje de aquellos once valientes que vistieron con orgullo la blanquiazul llevando Coruña y Galicia como sinónimo de victoria.




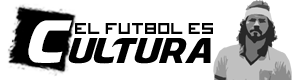
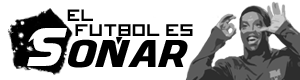
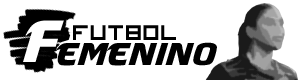
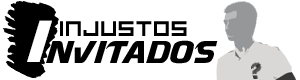
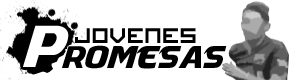
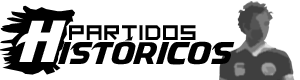


No Hay Comentarios