El fútbol es un deporte en el que reina la pasión y la anarquía, y en el que la coherencia no tiene abono reservado en la grada. La esclavitud a la que nuestras palabras nos sujetan no parecen tener, cuando hablamos de él, el mismo valor que en la vida diaria, ya que las opiniones cambian como veletas impredecibles, o demasiado predecibles dependiendo de cuál sea el objetivo de las mismas. Y nadie parece extrañarse de ello. Es, en definitiva, un juego en el que sólo algunos cobran por practicarlo, pero en el que todos jugamos.
Parte de este juego se basa en el juicio, y es un juicio sin testigos ni abogado, en el que sólo existen multitud de jueces que habitualmente se dividen en bandos, intentando salvaguardar el honor de sus iguales. El rasero es variable, y no se ajusta a ningún libro de leyes, si no al libro de conveniencia, y no basta con dictar sentencia en casos que atañen a su jurisdicción, sino que buscan también su protagonismo en el dictamen sobre sucesos que llegan desde orillas rivales.
No se puede esperar demasiada coherencia cuando se habla de este deporte, sólo hay que sentarse y ver ante qué genialidad dialéctica nos daremos de bruces cuando caigamos en el juego de querer escuchar las explicaciones sobre el porqué o el por qué no de las cosas. De todos estos giros retóricos con los que nos encontramos a diario con el rectángulo de césped y lo que ocurre dentro de él, me llama la atención un tema que siempre que aparece resulta ser estelar: los arbitrajes y las actitudes frente a ellos.
Cuando el árbitro está de por medio, toda opinión se vuelve un grito desesperado de justicia. Entran en juego los buscadores de excusas que intentan disculpar los errores a su favor y condenar los que van en su contra. Es un baile de argumentos prefabricados en el que la música la toca únicamente el ansia de tener razón, sin preguntarse si realmente vale la pena intentar tenerla, o si de verdad existen argumentos que defiendan nuestra postura sin caer en el ridículo. Siempre habrá un bando que tenga la razón y otro que defienda lo indefendible, es ley de fútbol.
Como dije, es un baile, y todos los bailes son una fiesta a la que cualquiera quiere apuntarse, aunque no se les espere. Y dentro de quienes se incluyen a sí mismos en la lista de invitados, destaca un personaje que siempre aparece: el rival del equipo beneficiado.
Es una figura curiosa, la del aficionado que se impone como juez del partido ajeno. Podría ser, probablemente, uno de los seres más subjetivos que pueblan el mundo del fútbol, justo por detrás de la buena parte de los periodistas mediáticos. Un perfil de persona que se busca el argumento para atacar al prójimo por el simple hecho de no estar callado, de tener algo más que decir. Gente a la que les da igual todos los errores que se cometan en contra de un equipo, mientras estos no se produzcan en el enfrentamiento contra su odiado contrincante. En caso de que un conjunto al azar sufra algo que el humano perteneciente a esta corriente juzgue como injusticia arbitral, se erige en caballero en busca de salvaguardar el honor del perjudicado, para que pasado un -breve- tiempo, se olvide y pase a su siguiente objetivo. El fútbol es un deporte de locuras con poco margen para el raciocinio, en el que las mayores llamadas de la justicia se efectúan en contra del rival, y no en beneficio propio. Es, al fin y al cabo, un deporte que muchos -equivocadamente- no entenderían si no fuera desde el odio, aunque muchos preferimos verlo como un arte en el que las opiniones han de razonarse muy bien antes de ser emitidas para no quedar en evidencia.





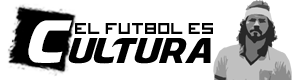
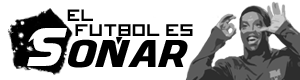
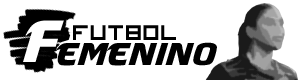
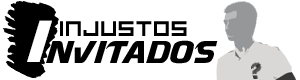
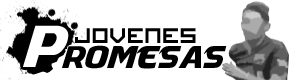
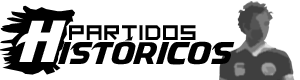


No Hay Comentarios